Heriberto Machado Galiana: Una lectura cubana de ‘Los demonios’
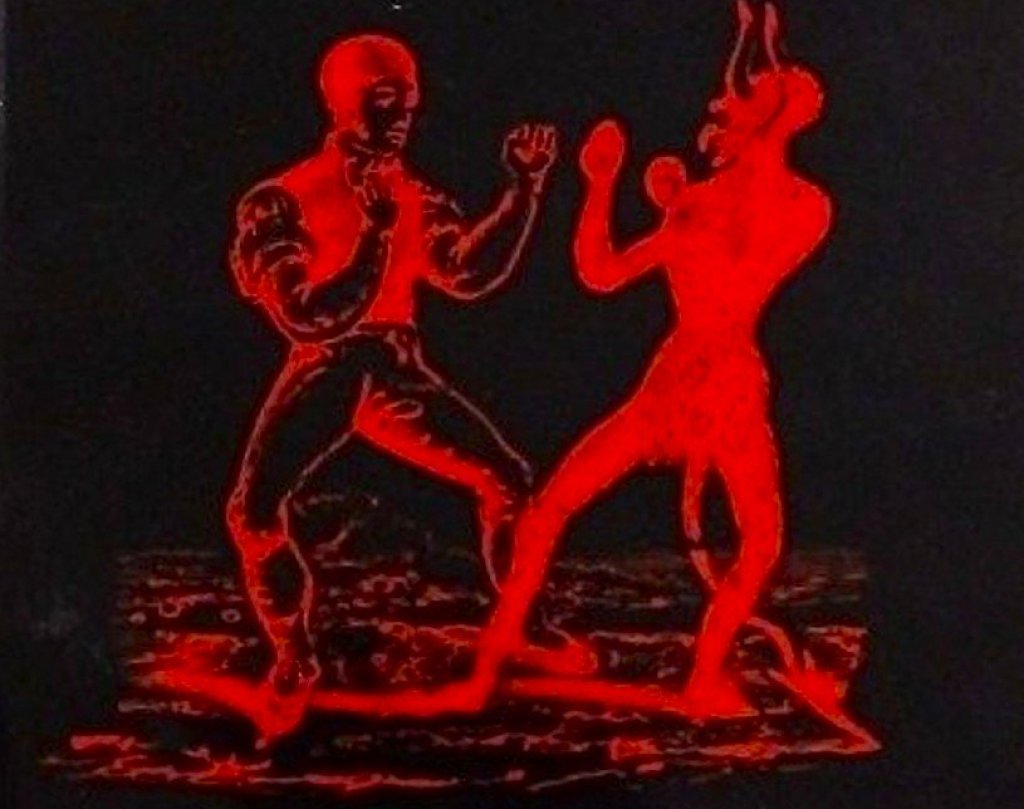
Aunque Los demonios es una novela en la que se entrelazan diversas temáticas de carácter ético, filosófico y existencial, mi lectura estuvo marcada por el padecimiento en carne propia de los males que el socialismo ha desatado en el país en el que nací y del que aún me siento parte.
La grandeza de Fiódor Dostoievski en esta novela no reside solo en la hondura psicológica de sus personajes, sino también en su capacidad de entrever, con décadas de adelanto, procesos históricos y sociales que aún no se habían manifestado plenamente. Los demonios (1872), escrita bajo el impacto de los movimientos revolucionarios rusos de mediados del siglo XIX[1], es más que una novela política: es una advertencia. En sus páginas late la intuición de que ciertas corrientes ideológicas, disfrazadas de redentoras, germinan en sentimientos ajenos a la compasión o la justicia; pues en gran medida nacen en la envidia, en la avaricia más mezquina, en el trivial deseo de lo ajeno, y utilizan para conseguirlo el camino más aberrante: la violencia.
Dostoievski retrata a un grupo de jóvenes conspiradores movidos por el resentimiento hacia la sociedad que los rodea. La envidia hacia la posición de otros —económica, cultural o moral— se convierte en un motor más poderoso que cualquier principio ético. Esta pulsión se reviste de un lenguaje idealista, pero su núcleo es destructivo: no busca elevar a todos, sino derribar a quienes están arriba. El novelista ruso capta, con aguda ironía, que los medios para alcanzar los fines de esta ideología no son pacíficos ni deliberativos, sino violentos, calculados y, en última instancia, totalitarios. En boca de Stepan Trofimovich, el personaje que sirve de núcleo de la narración, escuchamos decir lo siguiente: “¿Te das cuenta de que si confiáis el papel principal a la guillotina, y con ese entusiasmo, es porque no hay cosa más sencilla que cortar cabezas y nada más difícil que concebir ideas?”.[2] Aunque las revoluciones históricas han hecho gala de estar respaldadas por ideas, ha sido el baño de sangre, la instauración del terror, lo que más las ha caracterizado como vía para acomodarse en el poder. Mientras que una idea surge del pensamiento libre, una ideología parte de la mordaza y la opresión. La ideología es la antítesis de la idea. La ideología es la guillotina de la que habla Stepan Trofimovich.
El lector cubano que se acerque hoy a Los demonios, no podrá evitar reconocer ecos inquietantes en la historia reciente de la isla. El castrismo, en su fase inicial, se presentó como un proyecto emancipador que prometía igualdad, justicia social y el fin de los privilegios de una élite económica. Sin embargo, como en la Rusia imaginada por Dostoievski, la conquista del poder implicó la aniquilación de toda disidencia y la sustitución de una clase privilegiada —la burguesía— por otra: la clase política revolucionaria, que se reservó para sí no sólo el control de los medios de producción, sino de la palabra, el pensamiento y la vida privada.
En la novela, el personaje de Piotr Stepánovich Verjovenski encarna al agitador que no persigue la construcción de un orden justo, sino la conquista del poder absoluto, incluso si eso implica incendiar literalmente la ciudad para “purificarla”. Esta imagen resulta dolorosamente reconocible en episodios de la historia cubana donde la destrucción del tejido económico y cultural previo a 1959 fue vista como condición necesaria para levantar la “nueva sociedad”. Las confiscaciones masivas de propiedades, el desmantelamiento de empresas privadas y la persecución de la prensa libre no fueron meros daños colaterales: formaban parte de un programa ideológico que, como en Los demonios, no dudaba en usar el fuego —simbólico y real— para arrasar con todo vestigio del pasado. El extraño y ambiguo narrador de la novela nos dice: “La vista de un gran fuego siempre produce una sensación molesta y excitante. Esta oscura sensación siempre es embriagadora”[3].
Dostoievski también advirtió que estos movimientos, una vez en el poder, no sólo oprimen a la clase derrocada, sino que instauran un régimen de control aún más severo. La paranoia, la vigilancia mutua y el temor a pensar distinto, que atraviesan las páginas de Los demonios, recuerdan a la Cuba de los Comités de Defensa de la Revolución, donde el vecino se convierte en informante y la comunidad en un espacio de sospecha permanente. Y la tragedia mayor que se bosqueja en el texto no es la de la violencia revolucionaria, sino la del vacío moral que deja tras de sí. En la isla, más de seis décadas después, los resultados son igualmente visibles: una sociedad exhausta, sin una clase productiva que sostenga el desarrollo, y con una élite política enquistada que, bajo el ropaje del socialismo, ha perpetuado el hambre y la miseria de todo un pueblo. Los redentores de la igualdad terminaron creando la peor de las desigualdades.
La lectura de esta novela es un ejercicio de confrontación con los extremos: Dostoievski expone al lector a una tensión entre posturas políticas y religiosas llevadas al límite para mostrar cómo el pensamiento absoluto engendra violencia, caos y sufrimiento. Entre la fe ortodoxa como principio de redención y el ateísmo militante que proclama la libertad tras la muerte de Dios, la obra muestra lo que ocurre cuando el ser humano renuncia a la moderación y se entrega a una “verdad” inamovible.
En mi caso, no me golpeó tanto su conflicto religioso como el peso de su trasfondo político. Como cubano, no pude evitar ver en sus páginas una historia que conozco en carne propia: la persecución de las ideas, el silenciamiento de la discrepancia y la imposición de una ortodoxia ideológica única. En la Rusia que retrata Dostoievski, las células revolucionarias conspiran para derribar el orden existente y levantar una nueva sociedad basada en el materialismo: para ello, el desmontaje de la tradición y la fe se vuelve indispensable. Aunque no profeso religión, entiendo que para un creyente —sobre todo alguien que haya vivido en un contexto hostil hacia su fe— estas escenas tienen un filo todavía más agudo.
Pienso en quienes en Cuba, durante décadas, se aferraban a su fe en medio de la persecución y la denigración pública. Para ellos, Los demonios podría no sólo recordar la represión política que yo también reconozco, sino también la herida íntima que supone ver convertidas las creencias más personales en objeto de burla, sospecha y castigo. Allí donde yo leo la denuncia del fanatismo ideológico y su capacidad para sofocar cualquier pensamiento libre, ellos leerían, además, el retrato de una ofensiva contra lo sagrado, contra la posibilidad misma de creer.
Repito que no me dejan de asombrar Dostoievski y esta obra capaz de dialogar con épocas y geografías tan distantes. Esta doble lectura enriquece y amplía el alcance de la novela. El drama de Dostoievski no se agota en la lucha de conspiradores contra el zarismo, ni en la crítica al nihilismo[4] de su tiempo; es también un espejo en el que distintos lectores, marcados por sus propias batallas, pueden reconocerse. En mi caso, la resonancia fue política: la asfixia de la disidencia y el control absoluto sobre la vida de las ideas. Para otros, podría ser religiosa: la pérdida del derecho a profesar y expresar la fe. Los mecanismos de la persecución comparten una misma raíz: el miedo al pensamiento libre. Y en ese sentido, tanto el disidente político como el creyente perseguido pueden encontrar en sus páginas un testimonio, un eco y, quizás, una advertencia que al día de hoy no pierde vigencia.
Los demonios es, pues, para el lector cubano, una novela profética, capaz de representar convulsamente el dilema que ramificaría en ideología absurda y podrida, enemiga de la fe y el humanismo. En un momento álgido del texto, Iván Shátov, quien termina siendo la víctima de los conjurados, le expresa a su esposa, a propósito de sus compañeros de célula: “¿Sabes tú a quiénes he rechazado? A los enemigos de la verdadera vida, a los liberales trasnochados que tienen miedo de su propia independencia, a los lacayos del pensamiento, a los enemigos de la libertad y la podredumbre, a los predicadores decrépitos de la carroña y la podredumbre. ¿Qué hay entre ellos? La decrepitud, la mediocridad, la placidez más cobarde, más burgueses, la igualdad envidiosa y sin dignidad personal, la igualdad tal y como la conciben los lacayos… Y lo peor de todo es que son unos granujas. ¡Granujas, granujas!”[5]. Cada uno de estos apelativos le sirven a los Castros y sus secuaces, si bien Dostoievski no los conoció, sí conoció el alma de los Piotres y de los Shátovs, de los Kirílovs y Stavroguines que, disfrazados de libertadores, manipulan, mienten y matan por un ideal que les sirve para justificar su ansia de poder. Su advertencia sigue vigente: el germen de la revolución social puede plantarse en nombre de la justicia, pero si se riega con envidia y violencia, el fruto será siempre una nueva tiranía.
___________
Notas.
- A mediados del siglo XIX, Rusia vivía una efervescencia política e intelectual marcada por la herencia de los decembristas de 1825, cuyo fallido levantamiento contra el absolutismo zarista inspiró a nuevos opositores. Entre los círculos más influyentes estaban los occidentalistas, que buscaban modernizar el país siguiendo el modelo europeo, y los eslavófilos, que defendían un desarrollo propio basado en la tradición ortodoxa y la comunidad campesina. Las luchas entre estas y otras vertientes del pensamiento ruso de la época quedan muy bien reflejadas en la novela. ↑
- Fiodor Dostoievski: Los demonios, Penguin Random House, 2019, p. 288. ↑
- Fiodor Dostoievski: Los demonios, Penguin Random House, 2019, p. 702. ↑
- El nihilismo es una corriente filosófica que niega los valores, creencias e instituciones tradicionales, defendiendo que no hay verdades absolutas ni sentido inherente en la vida. Iván Turguénev popularizó el término en su novela Padres e hijos (1862) mediante el personaje Bazárov, un joven que rechaza toda autoridad no basada en hechos científicos, lo que convirtió “nihilista” en un término clave para describir a la juventud radical rusa del siglo XIX. ↑
- Fiodor Dostoievski: Los demonios, Penguin Random House, 2019, p. 782.
___________
Publicación fuente: Memoria Cívica.

Responder